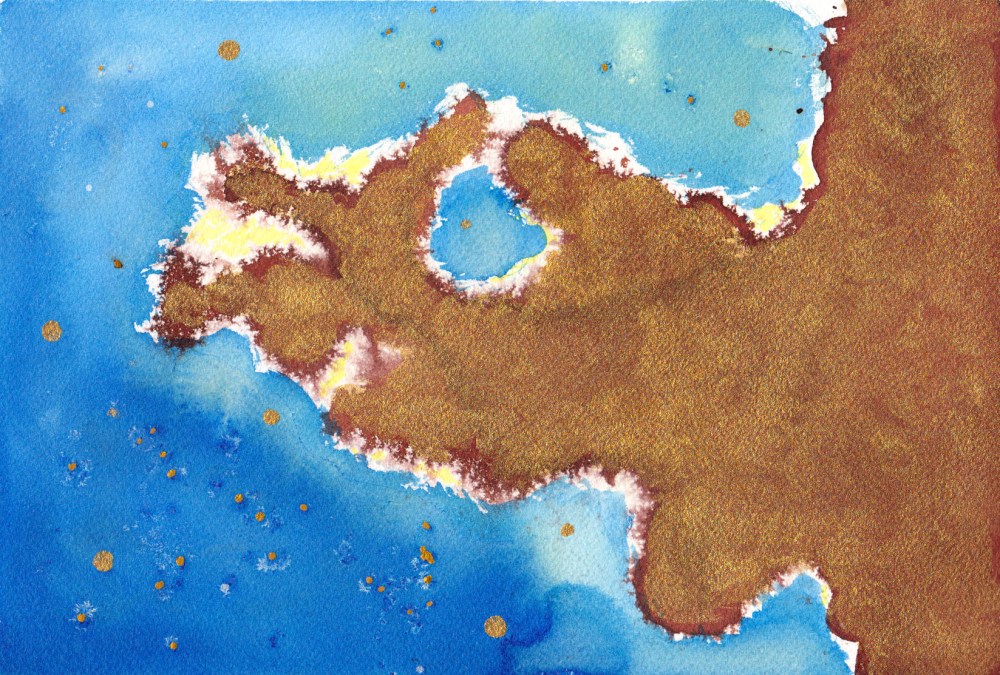Para mi madre, en el día que fuera su cumpleaños, un 14 de mayo de 1933 (aunque ella contaba que en realidad su nacimiento fue el 10 de mayo y que se demoraron cuatro días en registrarlo).
Ahora no está lloviendo, pero probablemente lloverá y lo hará toda la tarde y parte de la noche hasta que amanezca de nuevo y las ideas vuelvan a encontrar un orden.
No se recuperan las ideas como no se recuperan los tiempos en los que aquellas se crearon. Vivo en una consecución de razones cuyos cabos no llegan a atarse, y no importa porque he alcanzado la meta de mis sueños, de los malos y de los buenos. La meta es rascarle una hora a los días; la meta es estar haciendo lo que estoy haciendo. Si pongo la esperanza en otra cosa, muero.
Ahora no está lloviendo, pero presiento que comenzará a hacerlo en pocos segundos. Ya escucho el repicar de las menudas gotas sobre el canalón que está pegado a la esquina de la calle, fuera de mi cuarto, este cuarto en el que se mezclan mis tareas de casa y las tareas del alma. Las letras, los trazos, los colores, los grises, los extremos del negro y del blanco, todo se amalgama a mi alrededor mientras la primera llovizna golpea a la puerta.
Yo podría creer de pronto que estoy dentro de una de las múltiples estancias que se distribuyen por el amplio vacío de la casa distante; esa casa que se esconde al final del gran paseo romántico del pueblo. Es un paseo que se extiende a lo largo de las vías del tren que conducen hasta el noreste donde las montañas se hacen más frías. Las casas que adornan este paseo son grandes y son distantes. Protegidas por muros anegados de plantas trepadoras, canceladas por verjas que anuncian su cuidado por algunos perros peligrosos, que yo aún no he visto, se disponen en línea frente a las vías del tren; parece que quisieran ser las primeras en saludar, y también las primeras en despedir, los escasos y cronometrados vagones blanquirojos que transcurren por delante de sus fachadas y sombreados jardines. Podría cerrar los ojos, una vez me situara en algún punto del paseo de cara a las vías, y pensar que lo que hay ahí fuera no son vías sino un río y su vereda. Podría hacerlo mientras el rumor fuera débil, hasta que me llegara el fragoroso ruido del transporte que se anuncia primero como el silbido del viento que resuena a lo lejos y se trasforma en un rascar ominoso de alas de cigarra para después desplegar el terrible poder de su velocidad en un movimiento que hace que el suelo retumbe y se eleve hasta envolver el espacio abierto en un destructor eco. Me conmuevo. Siempre me sobrecoge cuando lo oigo y me veo temblar de emoción como si lo hubiera anhelado en el fondo: el despertar de una bestia perdida de mi fuero interno. Así abro los ojos y comprendo que no hay río sino el profundo silencio que acampa cuando cesa la tormenta atronadora. Son solo las vías del tren, las que se ven desde cada una de las casas distantes que recorren el gran paseo romántico del pueblo.
Pues bien, hay una casa al final del recorrido que linda con el túnel donde penetran las vías férreas para desaparecer, y es esta una casa distante también, la más distante de todas y además la más grande y extraña del paisaje semiurbano o semirural del que forma parte. No es de estilo arquitectónico reconocible. Ahí está, distante como dije, y demasiado altiva para el lugar que habita. Se llega a ella, a su puerta de entrada, por un sendero flanqueado por los pinos ya fortalecidos en su carácter por los años pasados. Se accede a su interior por una orgullosa escalinata de piedra. Su disposición elevada se adapta al declive del terreno. Es un suelo que se encarama al collado por donde se extiende el municipio entero.
Y a mí se me ocurre que lo mismo podría estar en este cuarto mío que en cualquiera de los que hubiera en la oquedad de esa casa perdida, escuchando el repiqueteo de las gotas de lluvia que, a estas alturas, ya se han hecho de piedra y caen como siguiendo un patrón de melodía sincopada. Solo que en el cuarto aquel de la casa distante y última del paseo romántico, junto al túnel donde penetran las vías del tren, hay un misterioso silencio que me envuelve cuando imagino que lo ocupo. Me doy cuenta de que la casa no pertenece a este tiempo y yo no le pertenezco a ella.
Aun así siento que mi alma, como un fantasma errante de sus propias ilusiones, camina por el sendero de pinos, sube la escalinata de piedra, abre sin esfuerzo su puerta de madera maciza y, tras un breve merodeo por la cavidad de la vivienda, como para habituarse a la opacidad repentina de sus entrañas, elige sin dudar el ambiente que le es más propicio para abandonarse a su tarea. Sí, esa misma tarea a la que me dedico de cuerpo presente en mi cuarto, donde se mezclan las cosas del corazón y de la casa. Este cuarto que sigue soportando la caída de la lluvia sobre el canalón que tiene anclado debajo de su ventana. Este cuarto donde le rasco una hora a los días y donde asumo que mi meta es simplemente hacer esto que estoy haciendo, porque que si pongo la esperanza en otra cosa, muero.